 |
| Ilustración ©️Javier Serrano, 1920 |
Cuando era niño creía que mi casa era un castillo. Y cada día salía por su puerta más pequeña para emprender el camino hacia el colegio. Iba por un calle casi siempre en sombra —pese a su nombre—, llena de nobles edificios blasonados y de viejas casonas con amplios portalones que dejaban entrever frescos zaguanes.
El colegio era otro edificio palaciego (palos de ciego) con hermosas columnas de granito flanqueando las dos puertas de entrada sobre las que eran muy visibles sendas aldabas con forma de toro. Al lado, con porte casi catedralicio, alzaba su torre barroca la iglesia mayor de Santa María, a la que todo el mundo ha llamado siempre “La Colegial”, aunque son ya muy pocos los que recuerdan que sus clérigos fueron la causa de unas páginas muy brillantes de nuestra literatura y menos aún los que son conscientes de que en un sencillo nicho de su claustro están las mondas óseas —quizá ya sólo polvo— de un espíritu lúcido y zumbón.
Esta mole eclesial abre su gran ojo de cíclope —un rosetón de filigranas mudéjares— hacia la que llaman por imbatible nombre Plaza del Pan, lugar de viejos juegos, de muchos hechos, de no pocas imaginaciones, y acaso el sitio hacia el que más veces me veo volver en sueños, a menudo, y de forma extraña, montado a horcajadas sobre el breve pero acogedor lomo de un asno.
Y es que en el sueño pasa como en la vida o en la escritura: a menudo uno se echar andar por el mero placer de hacerlo y nunca sabe bien qué rumbo van a tomar sus pasos.
...

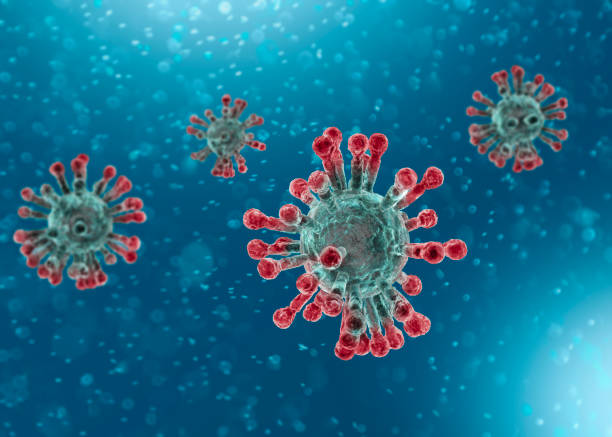




















/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/HH7ANUVCMBD6XGIPQ4V3LWLNBE.jpg)



/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/SLLBIRKBW5HQZAPJHTWZARYS5Y.Jpg)






