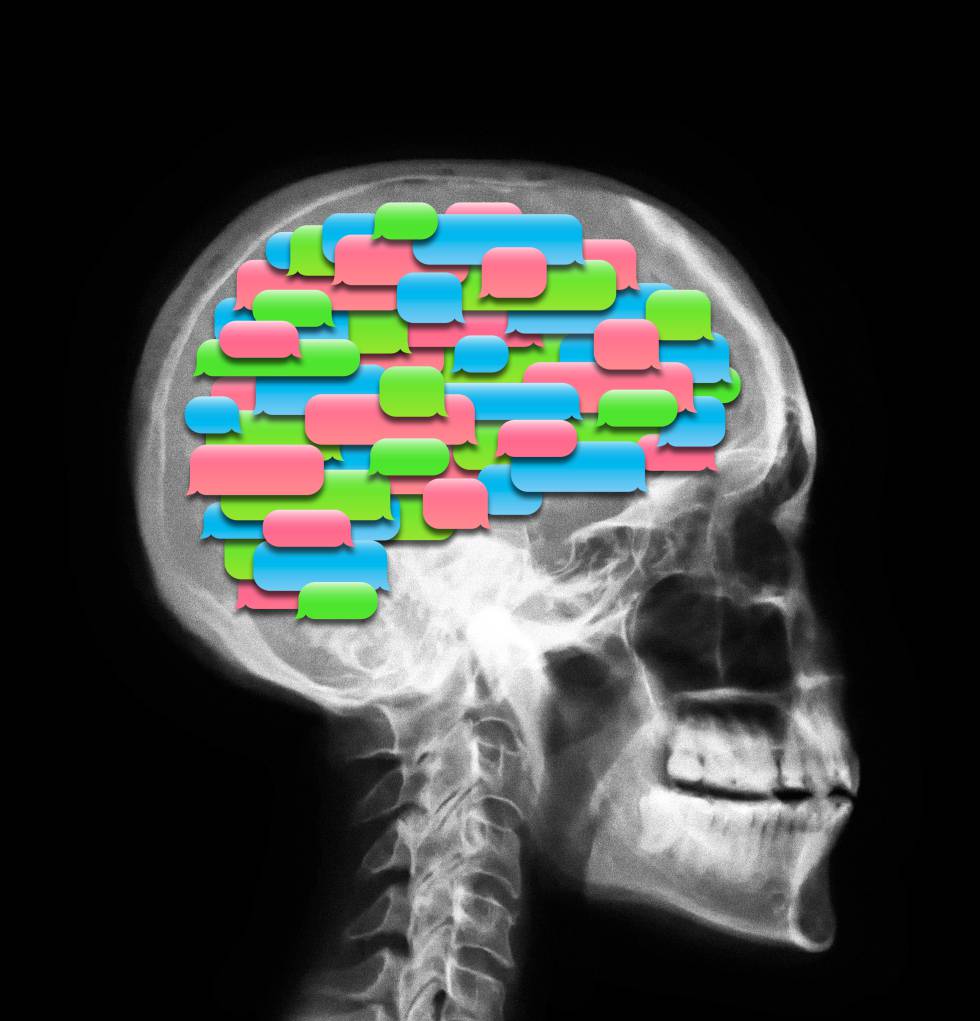|
| El Tajo a su paso por Eburia (o sea, Talavera de la Reina). La foto es de 2016; hoy la situación es dramática. |
No encuentro mejor modo de acabar esta entrega de la serie “Playas” de las «Novelas de una (cierta) línea» que yendo al principio: no tengo recuerdo exacto de ello, pero la lógica biográfica me dice que la primera vez que me adentré en el agua tuvo que ser en la playa de Los Arenales de mi ciudad natal, cuando el padre Tajo hacía honor a su nombre y con un caudal limpio y bullente transformaba los días del verano en un espacio ideal para otros juegos, otros ritmos, otras experiencias, incluida la primera de ahogamiento o, más bien, el primer atisbo de lo que Eliot llamó «muerte por agua»: la visita a ese umbral o pasadizo que en ocasiones nos sorprende como actualización algo absurda pero cierta del inicial viaje amniótico y de la película de nuestra vida. Lucubraciones aparte, mi agua lustral fue la de un río que hoy es casi un cadáver, una de las pérdidas más dolorosas que he sufrido en el paisaje de mi vida e inequívoca prueba —tal vez junto a los innumerables incendios vividos en los bosques gallegos— de que algo ha debido de hacerse muy mal en relación con la naturaleza y el medio para que estas sean las consecuencias. Lo cierto es que nací a escasos metros de un río majestuoso, orgullo de mis días escolares, protagonista, junto con el Ebro y el Duero, de la gran tríada de cauces vivificadores de las tierras ibéricas, y que con el Sil completarían mi póquer de ases fluviales. Un río de rotundo nombre mencionado una y otra vez en las palabras y profecías de los poetas, desde el anónimo cantor del romancero al caballero Garcilaso o el ubicuo Pessoa, sin olvidar la metáfora-fuente (y fuerte) de Manrique, que yo desde que conociera la elegía en la imponente voz de Manuel Dicenta tendía a transformar en un «nuestras vidas son los Tajos que... [la vida nos va a dar]» (lo del corchete vino más tarde: en realidad es de ahora mismo). Las gentes que de pequeños hemos tenido a nuestro alcance un río y sus playas de arena gruesa y cantos rodados, con los remolinos, a veces tan traicioneros, de sus aguas y las fronteras prohibidas de una isla (y ahí hay otra historia), mientras conservemos en la memoria un mínimo de la luz de aquellos días siempre tendremos un paraíso de imágenes y sensaciones al que poder volver. Y ahora mismo, tal y cómo se está poniendo el panorama, y aunque a menudo parezca tan inútil, en esta y en todas las playas que nos han permitido sentir la cercanía del agua y de la luz hay también una causa inaplazable por la que luchar.
...