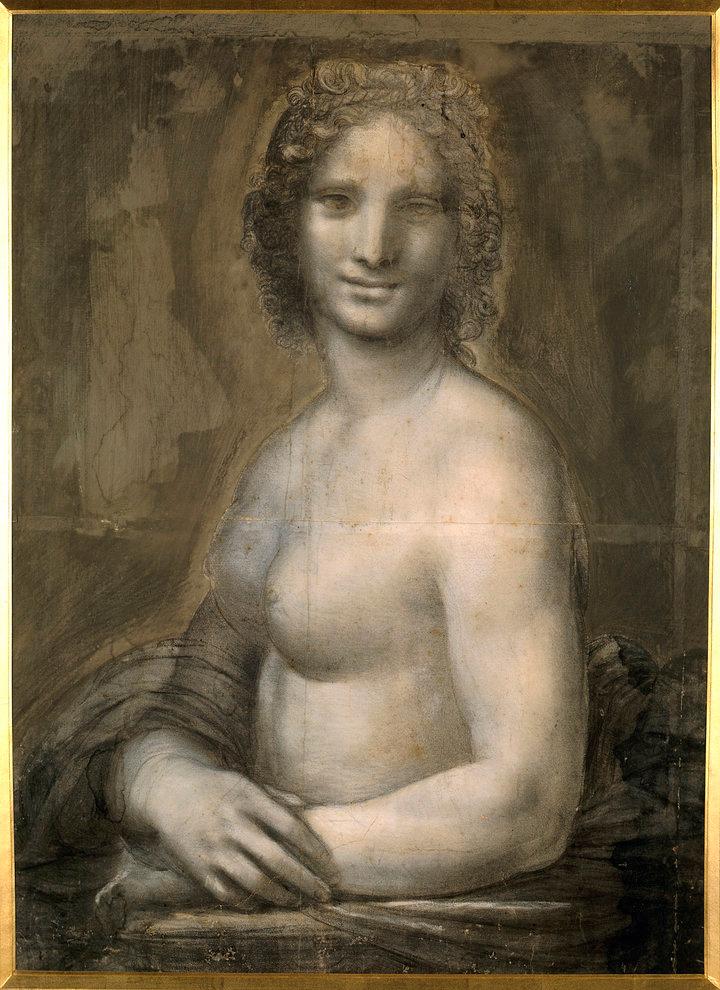(Para Ángel Pinto, que amaba el buen cante y hasta lo cantaba. In memoriam.)
Cuando irrumpió en el panorama musical, allá por los años de
las movidas (la de Madrid no fue la única), mediados los ochenta, Martirio pudo ser considerada como una encarnación de cierta
estética pop, en su versión posmoderna, en el mundo de la copla y la canción flamenca. Alguien pudo creer, a la vista de las peinetas, gafas, abanicos y otros coloridos aderezos con que el personaje se mostraba, que se había escapado de alguna de aquellas películas de Almodóvar que entonces fueron como cubos de pintura plástica arrojados en mitad de un paisaje solanesco. Y algo de eso sin duda había. Pero no era todo. Ni mucho menos.
Ahora, tres décadas después, tenemos una mejor perspectiva para valorar lo que la aportación de esta
mujer inteligente, nerviosa, graciosa, moderadamente deslenguada y, pese a las apariencias,
natural como la vida misma, ha supuesto en la historia reciente de la música española. «Una bocanada de aire fresco», podríamos decir, si hiciéramos caso al tópico. Pero sería de nuevo insuficiente.
Uno de los grandes atractivos del proyecto que la onubense
Maribel Quiñones se decidió a poner en marcha, después de un pasado intenso en grupos como
Jarcha o en la órbita innovadora de Kiko Veneno y
Pata Negra, fue
la osadía, con su
mezcla de humor y seriedad, con que aterrizó en el todavía algo rancio mundo de la copla. Y, más en concreto,
cierto descaro suavemente punki con el que plantaba cara a la
asfixia doméstica en que, pese a los recientes cambios políticos y los nuevos usos, seguía recluida para muchas y muchos la vida cotidiana.
Martirio impactó con sus maneras en el espejo cutre que las radios de las madres había ido situando en el centro de la memoria de toda una generación. O de dos, que la vida pasa muy deprisa. Y, junto con los cristales rotos, saltaron también algunas
nuevas formas de relacionarse con las emociones básicas. Al tiempo que se abría alguna perspectiva inédita a la hora de mirar los dramas de siempre.
Cuando parecía que la broma se acababa, la artista supo dar varios pasos más allá y
mezclar lo suyo con corrientes y artistas muy diversos, aunque siempre afines:
del son cubano al jazz, de
Compay y
Chavela hasta
Jerry González o
Chano Domínguez, entre otros itinerarios, en una particular manera de ir amansando (
«martirizando», en el literal buen sentido) géneros y modos, hasta configurar un camino muy personal, inconfundible. Un estilo que le valió para poner en circulación un
repertorio que, si bien está construido con muchos «lugares comunes» (el necesario peso de la tradición), nos llega a través de una forma interpretativa, una impronta, cuya madurez es un verdadero gozo.
Y eso fue lo que se puso de relieve en el amplio y generoso recital que la artista ofreció el pasado jueves 28, en la carpa urbana del Price, para celebrar
sus 30 años de carrera. Fue una noche llena de magia y de grandes artistas invitados. Convocados con delicadeza, elegancia y gratitud por la anfitriona, por el escenario fueron desfilando
Kiko Veneno, Javier Ruibal, Silvia Pérez Cruz y Miguel Poveda, a los que se sumaron intervenciones especiales de todos los músicos que la acompañaron a lo largo del concierto:
Javier Colina, al bajo y al acordeón; Raúl Rodríguez, con sus guitarras,
Jesús Lavilla (piano) y
Guillermo McGill (batería, cajón). Un cuarteto de toda solvencia.
 |
| Madre e hijo, unidos además por el arte. |
Hubo muchos momentos especiales. Destacaré solo tres.
Uno. La canción de cumpleaños, adelanto de su próximo disco, que dedicó a su madre (y colega, además de «producida»),
Raúl Rodríguez, guitarrista de extraordinaria limpieza sonora y buen compositor. Antropólogo además de músico, el niño de Martirio, ya cuarentón, tiene una larga y densa carrera a sus espaldas. Pero habrá que estar atento porque no creo equivocarme si pronostico que lo mejor aún está por venir.
Dos. El homenaje a
Carlos Cano, que ese mismo día, como Martirio recordó, hubiera cumplido 70 años. La interpretación a dúo con
Silvia Pérez Cruz de «María la Portuguesa», quizás no fue todo lo perfecta que cabría esperar (Silvia, esa gran alegría de la canción, no parecía en su mejor momento), pero fue de una emotividad enorme.
Tres. Y quizás lo más alto, desde el punto de vista artístico, los dos dúos con
Miguel Poveda, en un desafío de coplas que, si en algún momento podían traer a la memoria las famosas trifulcas entre Juanito Valderrama y Dolores Abril, estaban tan llenos de ironía, complicidad y arte, que desbordaron el entusiasmo del público. Una actualización de los puntos fuertes de aquel
Romance de valentía, de 2005 (como recordó Poveda), que acaso no tuvo tanta resonancia como merecía.
En resumen, una noche plena, divertida, repleta de ese tipo de
sensaciones que se agrandan en la memoria e invitan a rumiarlas despacio. Quizás para seguir intentando entender lo que sentimos. Y para descifrar el poderoso y encantador misterio que hay bajo las peinetas y tras las gafas de
una artista llamada Martirio.